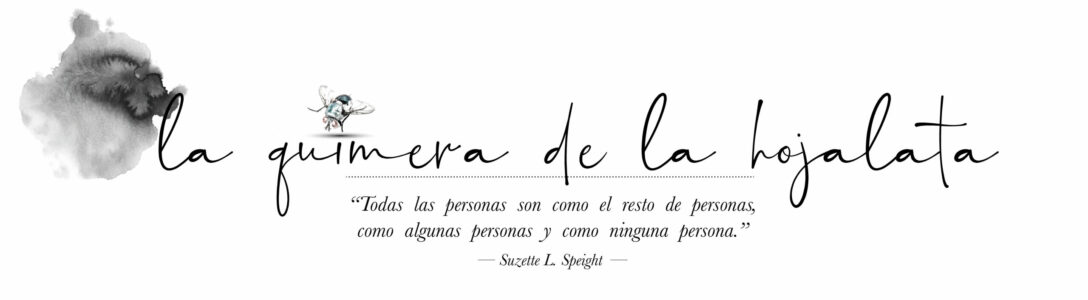Sé exactamente en cuántas ocasiones me ha venido a la memoria esa tarde que ha marcado el resto de mi existencia; una tarde tan importante que ni siquiera puedo concebir mi vida sin ella.
Dejas caer la puerta del maletero tras haber guardado el equipaje y vuelves a preguntar finalmente qué voy a hacer. Me asisto a la pared en la que estoy apoyada pretendiendo volatilizarme en ese gesto tan mío y, finalmente, en lo que me ha parecido una eternidad altero mi indeciso mutismo con un incompresible llanto deshaciéndome en lágrimas corroborando las palabras que masticas con estupefacción antes de largarte: esta niña es tonta.
Y así una y otra vez en todas y cada de las circunstancias en las que se supone debía adoptar una determinación regreso a esa tarde y a esa pared, al mismo llanto autorizando el soberano acaecer impávidamente. Aunque cierto es que ese no decidir expresa también su correspondiente resolución, por lo que de esta suerte sin desconformidad por mi parte.
Ahora, tropecientos años después, sacudo duro a la valentía dando por zanjando lo que ya nunca seré, quizá, porque jamás aprendí a caminar agarrándome a ti y no soportaría que alguien me aferre de ese modo o, tal vez, porque jamás aprendí a querer como se debe querer o, sencillamente, porque soy demasiado egoísta para hacerlo peor que tú.
Maldita sea, ¿cómo cojones no echarte en falta mientras siga acordándome de ti?