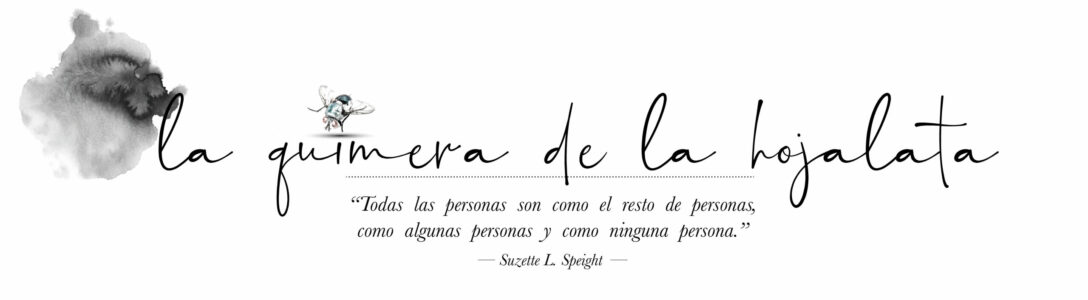Abre de par en par las puertas del retirado balcón que preside la silente estancia, tabicado precisos meses atrás por las imperecederas horas fúnebres del luto desplumándola de la única compañía en su haber en este éxodo que ha sido su existencia.
Despeja la abertura y, en un acto casi heroico, se arrastra hacia el exterior para inhalar una bocanada de aire que oree su desprovisto cuerpo y reanime el desleal ánimo para así satisfacer el empeño.
Se aferra a la oxidada baranda y, casi, le es imposible no reír a carcajadas el disparate que es la vida en sí misma; un deambular eterno entre preguntas sin réplicas, resguardando en el lado oscuro del corazón los sentimientos auténticos bajo la inconstante frivolidad y el ruido deslumbrado por los depauperados destellos de nuestra particular decadencia a la espera de que muestre su mejor cara sin advertir, siquiera, que todo fenece inmanente en la ineludible comparecencia.
Es justo en este instante cuando, al fin, comprende que es inútil llevarse el dolor con palabras prestada del único lugar que se conoce, allí donde nada vale nada; que solamente abriga la felicidad con la gente adecuada y, como obligado compromiso, garantizar que cuando tan solo se ofrenda inexistencia para probar de idéntico corresponder es no pretender más.
A un último paso de no sé dónde.
Sin magnitud ni trascendencia. Menos aún, protesta. A fin de cuentas la realidad, la vida, todo, no es más que un truco.
»Ain’t got no I got life, Nina Simone