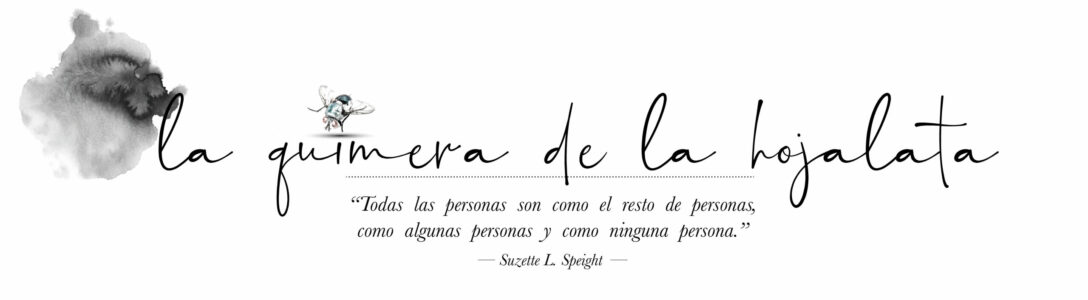Por vez primera, he resistido la imprecisa espera para verte aparecer por la deslucida puerta del local donde habitualmente dejo liquidada la cuota del café pendiente asignado por mi exigencia exclusivamente para ti sin mayor pretexto que el de suavizar mi desvergüenza de no despegar la mirada del asfalto al pasar por tu acostumbrada disposición entre inhóspitos cartones y desperdigadas monedas.
Como era de considerar, discretamente atraviesas el espacio dirección al recodo más apartado sorteando cualquier lance de importunar con tu incómoda facha y donde, apenas tomas asiento, te es servido lo que interpreto que es tu tradicional «lo de siempre».
Me resulta extraordinaria la delicadeza de tus ademanes en el ceremonioso maniobrar de los utensilios enhebrados entre los largos dedos de tus huesudas manos y, más fascinante aún, esas involuntarias minúsculas pautas estrujando profundamente el aire para poco después liberarlo en un premioso suspiro, que se me antoja con intenso sabor de almendra amarga, como si ciertamente todo pudiera ser así de sencillo igual que este preciso instante en el que transcribo lo que mi despreocupado arranque le viene en gana.
Me siento despreciable por fisgonear sin presentación oficial creyéndome con la faculta de ello por lo que, finalmente, me esfuerzo en desatenderte concentrando mi atención en una ojeada del diario que descansa sobre la mesa que ocupo pletórico de contrasentido ecuménico que engalana la vigente realidad eludiendo así la oportunidad de quebrantar mi adiestrada práctica.
A menudo tengo la certidumbre de que remataré mis días en la indigencia más absoluta y a menudo también me pregunto si es quizá esta la causa que suscita mi humanitarismo no tan desinteresado como intento hacerme creer.
Porque, en realidad, ¿quién ayuda a quién?