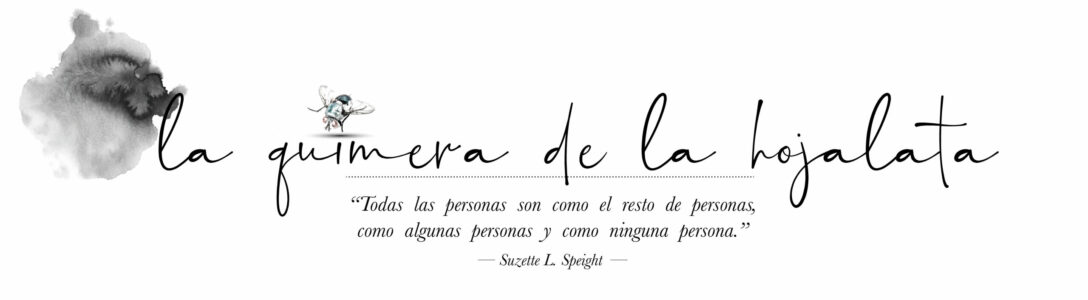Como buen ciudadano que soy de este terruño, hoy al igual que mis compatriotas, gozo de tres mil seiscientos segundos para la práctica de deporte individual o un único paseo con una distancia no superior a cien mil centímetros respecto a mi domicilio tras largos días de confinamiento.
Podría haber ido a infinitud de lugares o tan solo haberme dejado deambular por las calles desérticas del rincón donde habito; que debido a su minúscula extensión me daría para varios circuitos casi sin llegar a despistarme. Pero por alguna razón, y no me inquieta demasiado el porqué, estoy sentado en el banco de un parque ridículamente cercano en el que no paraba desde hace tiempo adrede y el que acostumbro a curiosear desde mi ventana respetando en todo momento y bajo cualquier circunstancia la distancia mínima de seguridad impuesta por mí.
Me recreo en las últimas luces de la tarde y juego a escarbar un agujero con las punteras de mis desgastadas deportivas en el albero recordando una historia absurda que debí leer en algún libro sobre como el protagonista hacía lo mismo para enterrar los miedos después de hablarles y así lograr enfrentarlos. No consigo evitar una punzada de tristeza al desear que ojalá fuera así de sencillo todo o, al menos, ser poseedor de dicha singularidad.
El caso es que ahí he estado sentado apurando el tiempo de mi salida de un aislamiento que tan solo ha alterado mi ruinosa económica porque poco o nada cambia cuando se vive en un abandono elegido. Sentado en el mismo banco en el que tiempo atrás te descubrí y creí, o al menos quise creer, que también tú alcanzabas a verme. Desde entonces no he vuelto a desviar mi mirada de tu banco del que todo me interesa; algo insólito en mí, he de puntualizar.
Igual no sea tan fortuito que hoy me haya decidido por el camino que enfila hacia el parque porque a veces, solo a veces, intento decirte algo.