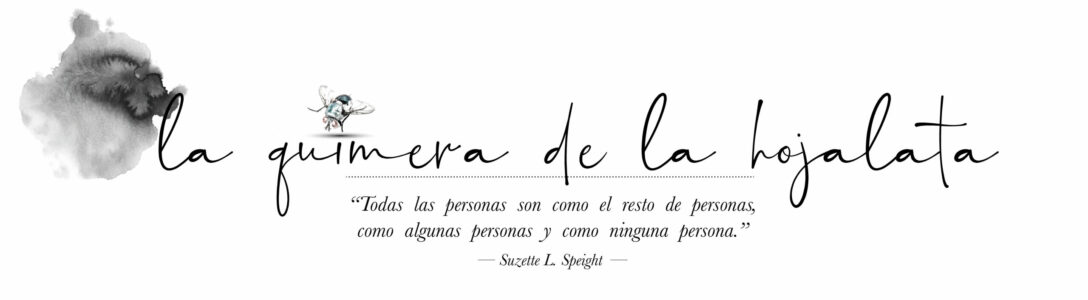Archivé la invitación en su portafolio de piel marrón, ese que le regalé en nuestro desposorio y que siempre se negó a usar reservándolo para mejor ocasión, junto con las otras dieciséis parejas correspondiente a los últimos dieciséis octubres. Religiosamente. Como cada año.
Es absurdo como a veces nos aferramos a una práctica de lo más ridícula con el único cometido de preservar intacto el desierto del abandono y que nadie, ni nada, nos va a devolver.
Pero aquí estoy con este odioso trozo de papel haciendo mi pequeña sublevación personal sin asimilar, por más que transcurra el tiempo, cómo el día de mañana puede ser fiesta nacional y cómo tienen la desfachatez de invitarme año tras año. No pienso asistir, por el amor de Dios, cómo si me fuera posible obviar lo que soy para ellos.
No, no tengo nada que celebrar. Mañana en esta casa es duelo nacional y no hay nada más que hablar, que hablar ya hablan de más.
Es curiosa esa desenvoltura con la que vestimos para estimar el padecimiento foráneo ensalzándolo, incluso, a lo esperpéntico y lo grotesco para la cuidadosa privacidad con la que arropamos el propio. Muy humanitario todo, sí señor. Y aunque me esmero en aparentar ignorancia a tanto chismorreo y tanto infundio que embarran mis recuerdos, eludiría a la sinceridad si sostengo que no me fastidia.
Claro que me fastidia. Me descompone enormemente tener que hacer el teatrillo diario cuando me tropiezo con alguna de esas arpías o presenciar alguna que otra tarde de cartas y cafelito en sus idílicos hogares como adalid de buenas costumbres. Pero prometí que no iba a desertar, pasara lo que pasara y pesara a quien pesara.
Bien es cierto que ya es mala suerte ser viuda, por partida doble además, de dos oficiales del mayor cuerpo de seguridad pública de ámbito nacional, la Benemérita, en un pueblo postergado al olvido. Sí, muy canalla ventura la mía pero de ahí a motejarme bajo el apodo de la eta. ¡Vamos, por favor, ¿es qué ya no se respeta nada?!