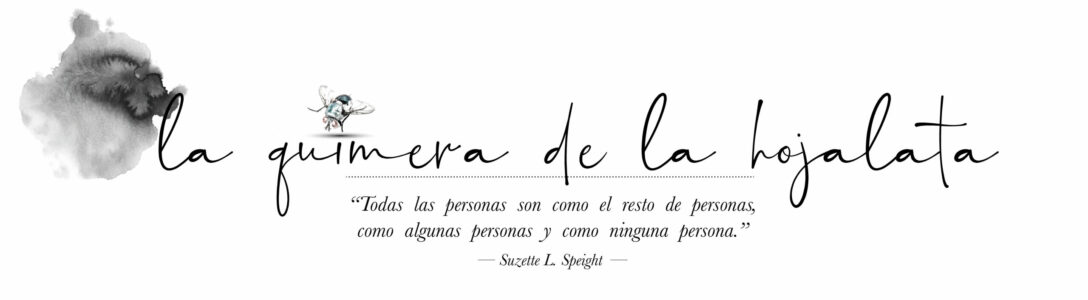El espacio diáfano es regado con exuberancia por un sol de media mañana de un día que poco podría determinar el frío de este invierno. El olor de la esencia de trementina recorre cada rincón de la estancia adueñándose del ambiente y haciéndola cada vez más pequeña, si tal caso pudiera ser posible.
Impregno de nuevo el trapo roído por manchas desdibujadas de pintura y restriego tus manos para decolorarlas quedando el resto terco ennegrecido en las cutículas de tus dedos que tanto detesto.
No sé en qué momento me pareció apropiada tu idea de colocar la vieja bañera de latón en mitad de todo o en qué momento lograste persuadirme para no idear lugar más conveniente que ese. Pero tampoco podría confeccionar un instante más inmejorable que dentro de la vieja bañera de latón en mitad de todo con nuestros cuerpos desnudos sosegados y oyéndote hablar de la simplicidad neoclásica de Briulov, del crudo análisis de la realidad de Otto Dix o de cualquier otro artista casi desconocido por mí para culminar con la provocación de Magritte mientras tu voz se torna pesada y ronca y emprendes un lento éxodo por mis piernas para así acomodarme a ti.
Me encanta cuando empiezas a pintar toda mi espalda y las celdas de tu lengua templan mis pezones como si nada pasara. Dejo un puñado de besos por tu pecho en el camino a tu boca y lamo tu voz y acaricio tu pasión más secreta. Solos tú y yo; un nudo de carne y piel, de flores frescas y naranjas amargas sincrónicamente aunados como si de una composición de Tiersen se tratase y renazco cada vez que tu mira prende el vuelo hacia el cielo de mi deseo.
Y si aún así no lo entiende, dígame, ¿cómo se hace para llenar una habitación que ya está completamente atestada?