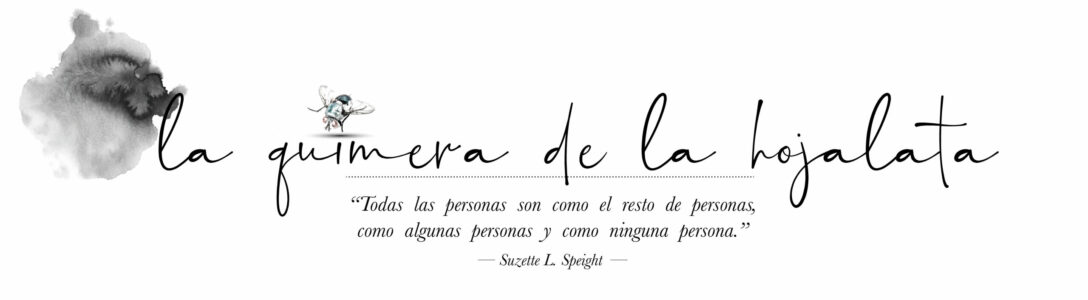Este momento se ha demorado tanto que he perdido la noción de la última vez que traspasé la puerta de madera que ahora tengo frente a mí y acaricio la pesada llave de metal con mis dedos en un intento torpe por detener el tiempo entre lejanos recuerdos de una infancia que se atormenta cada vez más en el ínterin que envejezco.
Al fin me decido a entrar y el olor a limpio y a ropa recién lavada con jabón de marsella me golpea con dureza transportándome a esas tardes de invierno al acompañar a mama a comprar camisetas interiores o leotardos para el colegio o quizás fuera para comprar los pañuelos de tela en los que luego bordaba con suma delicadeza sus iniciales.
Recorro sin prisa el habitáculo que se abre ante mí y todo sigue igual; los descomunales escaparates que inunda de luz a la colmena de estantes ahora completamente vacíos, la desusada caja registradora de bronce repujado y el infinito mostrador de mármol blanco con su pequeña puerta abatible y ese chirrido casi inapreciable al abrir y cerrarse. Hay sitios en los que tenemos la sensación de que se han quedado tal y como los hemos recordado a lo largo de los años llegando a creer que en ellos estaremos siempre protegidos de una manera un poco estúpida y casi pueril.
Me dirijo al sótano y todavía puedo escuchar los boleros que se escabullía por la rendija de las ventanas hacia la calle acompasando los pasos de bailes del matrimonio que regentaba aquella tienda y que todos y cada uno de los atardeceres al echar el cierre bajaban a este sótano para bailar hasta caer rendidos y que yo al volver a casa antes del toque de queda admiraba sentada en un umbral con una fascinación inexplicable por tanta y tanta ternura en un acto tan íntimo.
Creo que por eso nunca, jamás, he bailado y ahora entre las cuatro paredes de este sótano no dejo de preguntarme si cuando al fin aparezcas querrás bailar conmigo todos y cada uno de los atardeceres hasta el fin de nuestra existencia.