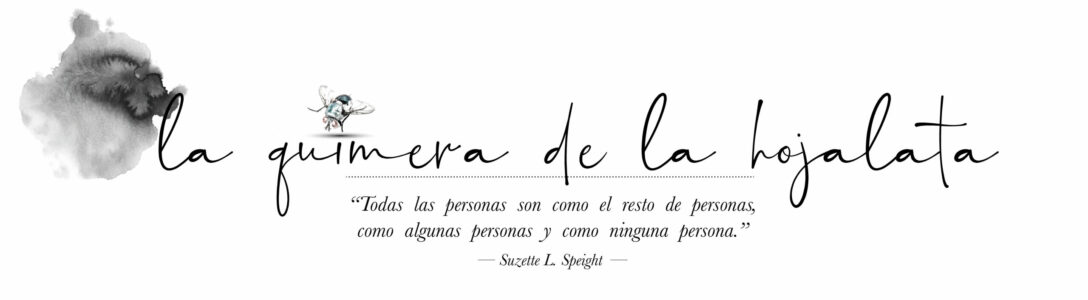No me duelen prendas asentir que en la distracción de mi ensimismamiento el distinguir ciertos sonidos de determinados objetos desata de una forma animal y descarada mi libídine y, precisando con más meticulosidad, el peculiar sonsonete del mecanografiar con brío un estruendoso teclado. Que de poder optar mi persona el que esta evocación se ajustara a algún deslucido recuerdo de mis vivencias, desearía que perteneciera al deslizar de tus manos varoniles aplastando las teclas dando vida a versos envueltos en humo de picadura de liar junto a unos amartelados trozos de hielo del último trago de whisky revueltos en un sucio vaso adentro de una inhóspita habitación en vez de ser propiciada por un loro coquetuelo y mi inexperta cabeza acomodada entre dos tremendos pechos turgentes en el ínterin de incontable tardes de verano.
Explícome.
El caso es el siguiente. Con motivo de obstaculizar a toda costa el pegarme el espacio de tiempo veraniego de pausa escolar zanganeando y callejeando con mis inseparables, por disposición paterna, se decretó muy idóneo para mi adiestramiento el registrar matrícula en las insufribles clases de máquina.
Así pues, transcurrieron números estíos en los albores de mi pubertad con el único cometido de presenciarme diariamente en una de las casas vecinas donde la maestra oficinista en posesión y disfrute de la jubilación había adecuado un par de salas de su inmensa vivienda para impartir el aprendizaje del mecánico escribir.
Yo fui destinada al habitáculo aledaño a la sala principal donde encima de una robusta mesa de madera se disponían dos solitarias espectaculares Olivetti M40, un destartalado ventilador que agonizante removía el calor y en un sombrío rincón en una fastuosa jaula se hospedaba Currito, el loro. Y en aquel paradisíaco vergel, atormentada, descubrí la repugnante terneza que puede causar un licencioso agasajo entre una solterona maestra oficinista y un papagayo. Algo que se tornaba aún más tórrido cuando concernía tomar la lección donde mi cabeza era apresada en medio de su voluptuoso pechamen cubriéndome los ojos para impedir curiosear el teclado en caso de no atinar a las letras cantadas por su estridente voz que, llegado el caso de oscilar brevemente ante la duda, ella te desatendía para lanzar en grititos enigmas existenciales a su amada mascota como si de un retoño anormal se tratase tales como quién te quiere a ti, eh, quién te quiere a ti seguido por un magistral remedo del parloteo del ave. Así que enzarzada en tal tesitura no me quedó más amparo que en un esfuerzo titánico abstraerme en el tañido de mi teclear degustando un insospechado placer.
Y a pesar de los pesares, en este momento, alégrome de aquella tardes que me dotaron de la pericia de transcribir a la velocidad del rayo con no sé cuántas mil pulsaciones por minuto sin consultar nunca, jamás, el teclado ni tan siquiera cuando me equivoco, borro y rehago lo que escribo, bueno, con la invariable salvedad de si me da por presionar tu nombre que roba mis latidos disociando que a mitad de camino olvide lo aprendido.