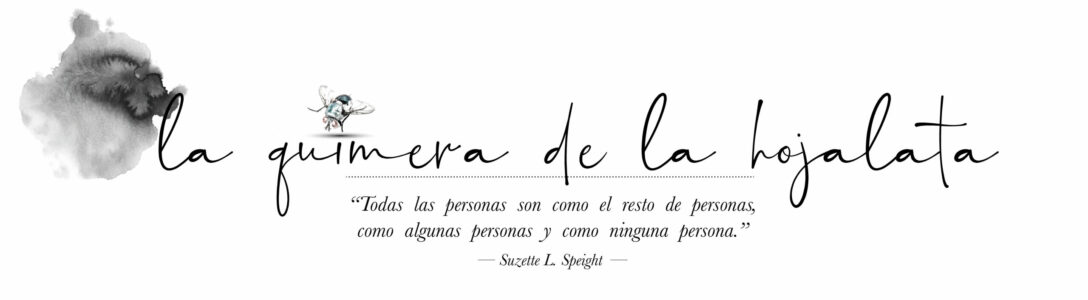Recuerdo la mañana que apareció en la biblioteca del centro; de inmediato la vocinglería allí reunida se acalló bajo su figura enjuta y desgarbada. El pelo desaliñado y un encarnado pañuelo anudado al cuello acentuaban ese aire bohemio de aquel que no sabe dónde está ni tampoco le importuna en demasía.
Se acomodó en el sitio que estaba destinado a ocupar y, tras un escueto prólogo por parte de nuestro profesor de literatura, hendió el silencio con una voz densa que derramó durante horas con un discurso que entrecortaba por dilatadas pausas donde alargaba el sonido de la última palabra pronunciada para enlazarla con la siguiente mientras nos observaba y daba la impresión como si en esa inapreciable fracción de tiempo hubiera decido no confesar algo esencial para nuestro aprendizaje posibilitándonos el poder descubrirlo por nosotros mismos.
Nos habló del existencialismo, de la hambruna, del desencanto, del principio de placer como principio de vida y también nos advirtió del tiempo y del olvido. Un recorrido desde el esplendor, la pasión y la plenitud que se enfrenta a las leyes y convenciones hasta la ruptura, el tormento y el dolor humano. Entonó alguno de los poemas de un libro manoseado que le acompañaba y nos enmudeció con sus versos más ardientes inspirados en la loba.
Toda una experiencia para un grupo de adolescentes de un olvidado lugar que lo más cerca que habíamos estado de un literato eran los textos que comentábamos en clases y libros de lectura obligada. Otro regalo más de aquel excéntrico profesor que irrumpió en nuestras vidas aquel año con el único propósito de hacernos despertar; un profesor que dejó escondido entre mis apuntes el programa de aquel recital, que a día de hoy todavía conservo, con la rúbrica de aquel escritor junto a una breve dedicatoria: ‘¡Buenos días, Granada!’